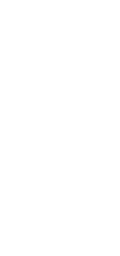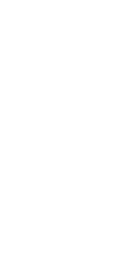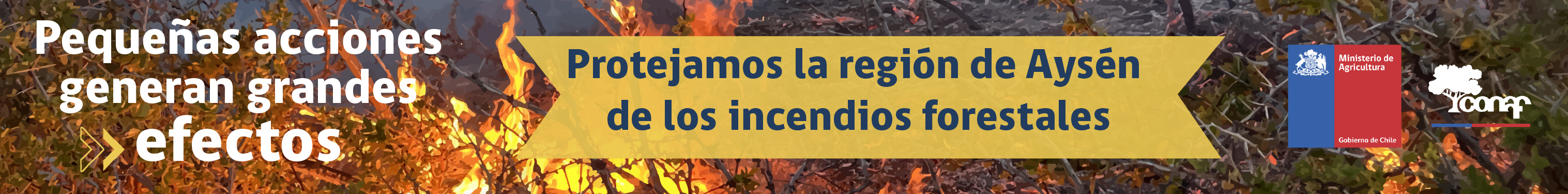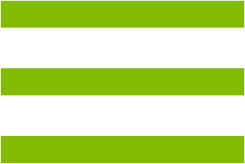

 Patricio Ramos, Ciudadano
Patricio Ramos, CiudadanoNuestro árbol de navidad es enorme. Sospecho que mi madre lo adquirió intencionadamente, como tantas cosas que compró o mandó a construir, a modo de una especie de reivindicación a décadas de estrecheces, de las que solo mi hermano y yo podemos dar cuenta hoy en día.
Solo pensar en tener que armarlo es trabajoso. Yace en una bodega al fondo de la casa paterna, en una caja blanca, con imágenes en rojo. Cargarlo hasta su lugar de instalación es una faena mayor; y luego abrir sus ramas con alma de alambre, una a una, es labor no exenta del riesgo de provocarme un ataque de tos por la millonada de ácaros que probablemente carga, como años anteriores, y no es que uno sea hipocondriaco. No demasiado.
Los adornos de navidad y sus luces están en cajas aparte, este año parece que encontrarlas y desenredarlas será más fácil que el anterior, dado que recuerdo que fuimos más cuidadosos en guardarlos, visionarios acaso. Creo que colaboró mi sobrina Laura, y también mi cuñado, a regañadientes.
Los primeros árboles de navidad que tuvimos eran simplemente pequeños pinos, de los que abundaban para los años 70 en Coyhaique, época en que se reforestaba a diestra y siniestra con esta especie exótica. Incluso mi gran tío Segundo Rojas tuvo un mañío: que maravilla de árbol para adornar en estas fiestas que se vienen.
Debo detenerme justo aquí y dedicar un párrafo especial a su genialidad. Recuerdo que, en alguna conversación de asado -de esas donde mi padre, bastante desubicado y hablando de más- puso en duda que este, que comentaba una idea posible, pudiera fabricarse su propio árbol de Pascua sobre la base de alambre y cuerda sintética de color verde. Sin embargo, y así se escribiría en los anales de la historia familiar, al cabo de un tiempo (ignoro cuanto) para los días previos Navidad ya tenía su árbol, el que a mi juicio y según me parece ver si cierro los ojos, no tenía nada que envidiarle a uno comprado por ahí. Era de un verde pálido, muy tupido, hermoso. Ignoro cómo pudo lograrlo.
En mi familia le llamamos chiches a esos objetos, de innumerables formas, colores y tamaños, que adornan el árbol de Pascua junto a las luces. En mi mente han quedado pequeños faroles de cristal pintado, frutas que en su redondez reflejaban mi rostro de niño extasiado, soldadillos en tiempos de paz, campesinas de trenzas, gotas de color plateado o dorado que titilaban junto con las luces, pequeños bastones blancos con cintas rojas, cabañitas cubiertas de nieve, hombres de nieve con bufandas rojas, pequeños retablos y duendecillos compartiendo un amoroso sincretismo; y, coronando todo aquello, la gran estrella, que en el caso de mi familia era de cartón dorado con incrustaciones de algún material tipo mostacilla.
Año a año, al momento de ir a sacar los chiches de sus cajas, había una especie de molido de cientos de cristales que alguna vez fueron esos adornos, así que había que comprar más. Hoy en día no he vuelto a ver de aquellos, creo que el cristal era poco práctico por su fragilidad, sin embargo, los de plástico no reflejan la luz de la misma manera, ni el entorno del árbol, ni mi rostro de niño.
En la noche, con el árbol iluminado, me gusta acercarme a este y ver cómo juega la luz con los chiches, cintas y guirnaldas. Todo parece cobrar vida, los pequeños retablos cuentan una historia, acaso la más grande de todas, nos habla de nacimientos y esperanza; junto a ellos, un duende acompañado del soldado en tiempos de paz observa la escena, mas allá esa pequeña hada se mira en un chiche plata, y el hombre de nieve se balancea con una guirnalda y un bastón.
Esto pasará todas las noches para darnos la oportunidad de ver, aunque sea aquel objeto, como ven los niños: con expectativa, con credulidad, con esperanza, con sorpresa. Y este ya es impulso para levantarme e ir a buscar ese árbol que hace un año espera.