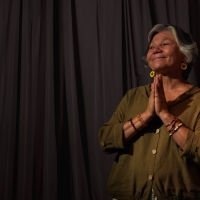Notice: Undefined index: Fecha in /home/eldivisa/public_html/noticia_test.php on line 229

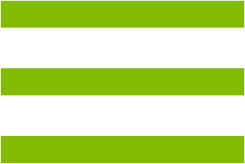

Notice: Undefined index: Fecha in /home/eldivisa/public_html/noticia_test.php on line 229
Avisos económicos
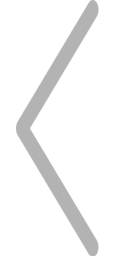
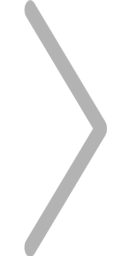
VENDO PARCELAS
VENDO PARCELAS
Ubicadas a 7 km de Coyhaique sector El Claro
- Camino Pavimentado
- Abundante vegetación
- Excelente Vista
- Superficie: 5.580 m2
Teléfonos 982489864 - 998702108
982489864 - 998702108
Profesor de Matemática
Colegio requiere
Profesor de Matemática enseñanza
media y Profesor básico enviar CV a
cvalboradacoy@gmail.com
Profesor de Matemática
Se vende propiedad sector Valle Simpson
Comuna de Coyhaique. Región de Aysén
ubicada en la Avda principal Clodomiro Millar 57.
La propiedad es de 50 de frente y 100 de fondo. Sin deuda.
Tiene agua potable, luz. Alcantarillado y 3 casas
Tratar con la propietaria al número de celular +56 966847594.
Colegio de Coyhaique
Requiere Profesores Titulados:
Música, Profesora básica reemplazo.
Antecedentes a : informatica@adexupery.cl
Liceo Bicentenario Agrícola e Industrial de la Patagonia, establecimiento educacional técnico profesional en Coyhaique, requiere evaluar la contratación de:
Docentes de aula para las siguientes asignaturas:
Matemática - Historia
También necesitamos antecedentes curriculares de;
- Personal administrativo (contador, administración de empresas o carreras a fines) —
Prevencionista de riesgo
Todos los interesados pueden hacer llegar sus antecedentes curriculares al
correo
Coyhaique.escuela@snaeduca.cl
Colegio Kalem Bicentenario de Puerto Aysén requiere los siguientes profesionales para el año 2026:
1. Profesor/a general básica especialista en 1° básico, con conocimientos en Método Matte 36 horas.
2. Profesor/a general básica especialista en Lenguaje y Comunicación segundo ciclo, 28 horas.
3. Profesor/a de enseñanza media en matemática, 35 horas.
4. Asistente de sala con mención en educación diferencial para enseñanza básica o técnico de nivel superior en educación diferencial.
Enviar CV a utpmedia@kalem.cl
Colegio de Coyhaique, necesita contratar:
Asistente de Mantención (Auxiliar) para cubrir reemplazo de licencia médica.
Enviar antecedentes a: secretaria@materdeicoyhaique.cl
Colegio de Coyhaique, necesita contratar:
Asistente de Aula.
Enviar antecedentes a: secretaria@materdeicoyhaique.cl
ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE
ORDEN DE NO PAGO
Se da Orden de No Pago,
por Extravío al Cheque N°
5961256, de la CUENTA
CORRIENTE N° 02800007900,
del BANCO ESTADO Sucursal
Coyhaique
BANCO ESTADO Sucursal Coyhaique
ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE
Se da Orden de No Pago,
por Extravío al Cheque
N°6381201, de la CUENTA
CORRIENTE N° 84300143376,
del BANCO ESTADO Sucursal
Coyhaique
BANCO ESTADO Sucursal Coyhaique
ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE
Se da Orden de No Pago, por
Extravío a los Cheques NÚMEROS
0000001, 0000002, 0000003,
de la CUENTA CORRIENTE
N° 99789662, del BANCO
SANTANDER Sucursal PUERTO
AYSÉN
BANCO SANTANDER Sucursal PUERTO AYSÉN
ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE
Se da Orden de No Pago,
por Extravío al Cheque N°
9334623, de la CUENTA
CORRIENTE N° 84300144968,
del BANCO ESTADO Sucursal
Coyhaique
BANCO ESTADO Sucursal Coyhaique
SE VENDE Departamento en Santiago
SE VENDE
Departamento en Santiago ubicado en Víctor Manuel León
equipado completo También se acepta permuta
por propiedad o terreno en Coyhaique o alrededores
Consultas al +56998014013
+56998014013
CONTADOR GENERAL
VACANTE: CONTADOR GENERAL — COYHAIQUE
Buscamos profesional con experiencia en el ciclo contable completo.
Requisitos
Título: Contador Auditor.
Experiencia: Mínimo 3 años en cargos similares. (excluyente)
Residencia: Coyhaique.
Funciones Principales:
Remuneraciones: Proceso completo, leyes sociales y contratos.
Contabilidad General: Análisis de cuentas y emisión de Balances.
Impuestos: Preparación y declaración de impuestos mensuales (F29).
Los interesados traer su CV a tienda Gran Calafate ubicados en Arturo Prat 515
Gran Calafate ubicados en Arturo Prat 515
ASISTENTE DE OBRA
ASISTENTE DE OBRA Empresa Constructora/Inmobiliaria - Coyhaique
Requisitos:
* Formación en Construcción o carrera afín (técnico o profesional), o experiencia demostrable equivalente
* Mínimo 2 años de experiencia en cargos similares en obras de construcción
* Licencia de conducir Clase B
* Residencia en Coyhaique
Valoramos:
* Profesionales chileno o extranjeros con experiencia en el rubro (independiente del estado de validación de títulos en Chile)
Para postular, enviar a: carolina.cavada@gmail.com
* CV actualizado
* Copia de C.I. por ambos lados
* Certificados o documentos que respalden experiencia laboral
carolina.cavada@gmail.com
SE NECESITA ASESORA DE HOGAR
SE NECESITA SEÑORA PARA CUIDADO DE MENOR Y LABORES DE CASA DE LUNES A VIERNES DE 09 A 17:00 HORAS
TRATAR AL
9 97519007
si.montesaguilera@gmail.com
9 97519007 si.montesaguilera@gmail.com