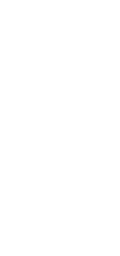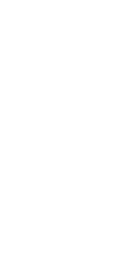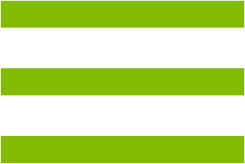

Notice: Array to string conversion in /home/eldivisa/public_html/noticia.php on line 165
Array,
Notice: Array to string conversion in /home/eldivisa/public_html/noticia.php on line 165
Array
Pude regresar anoche a tiempo, justo para hojear el libro que había dejado encima del velador de cajón cubierto por un edredón amarillo. El Cauce Infinito me llevó otra vez a las maravillosas fumarolas del futuro, casi transidas de esperanza pero siempre cubiertas sus orillas de bruma de pueblo. Me extasié por una hora de un par de capítulos hasta que vi al anciano que me guiñaba un ojo y me decía que el viaje recién estaba empezando. Me quedé dormido casi en seguida sosteniendo entre mis manos el peso de mil hojas del libro. Temprano en la mañana, golpearon a la puerta. Pensé que debería haber sido un peón de la estancia anunciando faenas de planteles, pero no. Era el mismísimo Rosario Sepúlveda llegando con su sordera a cuestas, un relator grandioso y sorprendente de los entornos de Chile Chico, incondicional ante figuras del temple de Manuel Jara y Ernesto Pereda, a quienes admiraba en silencio, imitando sus gestos y sus acciones. No había mejor escuela que la imitación y lentamente esas figuras de hombres que vestían ropajes extraños se les fueron quedando en la mente a muchos jóvenes de la edad de Rosario.
––Pase don Rocha, justo estaba preparando los mates.
En el Ceballos había una monumental hacienda vacuna de propiedad de Esteban Lucas Bridge, cuando las fronteras aún no estaban claramente demarcadas. Los pobladores en aquel tiempo traían sus vicios de Comodoro y según Sepúlveda había dinero pero no tenían dónde gastarlo. Eran los famosos patacones argentinos de principios de siglo. La plata chilena no se vino a conocer hasta después, cuando se inauguró la primera escuela y el retén de los carabineros. Cuando acusaron a los pobladores de bandoleros que se querían venir a refugiar a las tierras del Jeinimeni, hubo reacciones diversas porque la fuerza pública argentina tenía la razón. Es por eso que se organizaron diferentes frentes de resistencia y se armaron los hombres. Ahí estuvo don Rosario, entreverado en aquellos conflictos que más adelante recibirían el extraño nombre de la Guerra de Chile Chico, exagerándose un poco las dimensiones del término ya que se trataba tan sólo de una escaramuza con mínimo contingente, aunque con un tópico de soberanía bastante voluminoso, y con intervención de campesinos militarmente poco entrenados.
––No era como la guerra florida ––reflexioné.
––¿Por las flores? ––me preguntó Sepúlveda sorbiendo la bombilla.
––No, no, nada de eso. Eran verdaderas cacerías divinas de hombres que hacía el Sol.
––¿Qué cosa es eso? ––preguntaba Rosario, rascándose la cabeza.
––Es algo enredado y difícil, pero me imagino que no tendrá que ser necesariamente como la guerra de Chile Chico. Esto es distinto…
––Bueno en Chile Chico se batallaba noche y día pero era por las tierras sabe? Habían llegado hombres armados y un terrateniente emparentado con el Ministro de Tierras. Y vinieron a quitarnos todo, pero nos defendimos.
––Sí, algo me habían contado.
––¿Quién le había contado?
––Mucha gente por ahí.
––Yo creo que eso de su guerra florida no tiene mucho que ver con esto.
––Para nada en absoluto, pero era sólo la mención de una lectura. Y me sentí muy identificado con el hombre, con un sol matando con las flechas de sus cuatrocientos rayos de luz a cuatrocientas estrellas.
––Eso es muy raro. Aquí tratábamos de matar carabineros.
––Sí. Me imagino que es distinto.
La guerra era muy común entre los aztecas. Siempre tenían que defender su tierra y aumentar el territorio, igual que el sol, que necesitaba sangre y sacrificio para mantenerse. Mientras pensaba que la comparación era buena, vi a Sepúlveda sometido a un primer enfrentamiento a la violencia entre grupos, siendo un niño él. Un niño al cual poco le importaban las impresiones duras de los conflictos con carabineros y armas de fuego. Su madre fue la primera que intentó cambiarlo de ambiente, integrando los movimientos de resguardo que determinaron los pobladores para que mujeres y niños vayan a levantar campamentos ocasionales cerca de la frontera. No fue capaz de llevar al niño, quien se quedó en casa observando cómo caían abatidos algunos carabineros y pobladores y cómo resonaban los disparos de las Máuser a la distancia. El sábado siguiente me despedí del joven Rosario y a trote corto volví a Coyhaique, pasando por todas las posadas entre el puerto y el Ibáñez, entre el Ibáñez y el Valle, mientras Coyhaique se iba modelando allá en los campos y ya se alambraba, ya se construía, ya se erigía. En el Pólux vivían hombres gauchos de Cobunco que se quedaban, como Eduardo Valenzuela, que llegó junto a su padre directamente a la estancia donde ahora está Lago Blanco con trece años en el cuerpo y muchas ganas de aprender a trabajar.
––Don Rosario ya me habló de usted.
––Mire vé, qué le dijo.
––Que lo busque.
Su padre, hermano de Melitón fue hasta el campo y habilitó un rancho para poder quedarse a trabajar en el lugar, pero tuvo un accidente a poco andar el nuevo trabajo, un fatal accidente que le hizo perder la razón, por culpa de una yegua que estaba enlazando. Valenzuela se hallaba rodeando en el campo de Juan Fernández y llegó un invitado que venía a marcar animales, un tal Eduardo Foitzick, y que tenía que vérselas con planteles de tres años. Juntaron primero la hacienda de los vacunos y después siguieron con los yegüerizos por la tarde en faenas que eran bastante normales hasta que a Valenzuela y los hombres comenzaron con las marcaciones. Y marcaron todos los animales, pero al hombre se le ocurrió que sería bueno ir a cortarles las cerdas. Y fue solo, y se aproximó a un grupo de yeguas y tiró el lazo a la yegua arisca y le agarró el lazo por sobre el cogote. Tenía los oídos llenos de sangre que manaba a borbotones. Fue imposible ayudar, a pesar de que todos corrimos y gritamos para que venga gente. Pero igual, como pudieron lo llevaron donde una meica que le detuvo la hemorragia y luego fue al centro médico de Comodoro donde no le dieron esperanzas.