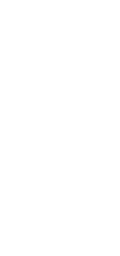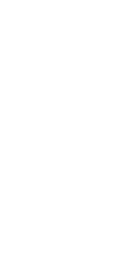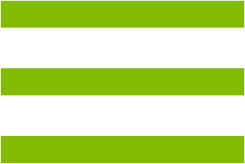

Notice: Array to string conversion in /home/eldivisa/public_html/noticia.php on line 165
Array,
Notice: Array to string conversion in /home/eldivisa/public_html/noticia.php on line 165
Array
El aire se imponía como si lo estuvieran limpiando luego de una ventisca. Entonces sentimos los gritos del viejo Burgos pidiendo ayuda. Habían llegados dos piquetes de carabineros acompañados por un gringo alto y desgarbado que estaba dando órdenes a todo pulmón. Vi que aspiraba una pipa chica de hueso veteado y oteaba en derredor como buscando algo. Cuando varios hombres se juntaron dijo a todo pulmón:
––¡Cuatro pesos cada animal! ¡Al que no le guste, sufrirá las consecuencias!
––Qué es esto, pensé para mis adentros, mientras el desfile de las cosas armaba un tumulto de imágenes en mi cerebro. Pasarían unos diez minutos cuando ya sentí la primera humareda. Yo lo sabía de antes, porque así como el vuelo de un chimango, me daba cuenta que iba a pasar sin que nadie me lo dijera. Le juro ángel, no lo tome a mal pero creo que estos tipos eran unos caraduras, habían empezado a quemar las casas, se lo apalabro, ataban de pies y manos a una mujer, a un niño y prendían fuego, y eso que estaba seco dése usted cuenta en las pampas casi no se ve la lluvia, más sol y sequedad así que esas casas eran pequeños infiernitos cuando las incendiaban y todo por no querer venderles sus animales a los gringos.
Hasta que caí en la cuenta que en mi casa había olvidado la guitarra en la parte alta donde había una ventana cuadrada pero ladeada hacia la derecha y entonces quiero subir mamita, dame tiempo para subir y traerla, no vaya a ser cosa que me quede sin ella, si no, quién cantará las rancheras, quien recitará esos versos de Fierro que escribí atrás de la guitarra y que se leen claritos todavía.
Luego de la impresión no me dieron más ganas de estar ahí quieto como todos y corrí como loco, entré a la casa (y estabas entera sin llamas pero tan triste) y voy subiendo la escalera no más y siento la humareda jefe, usted no me lo va a creer pero era el mismo ruido de una tropilla entrando a la planicie del Lonco, usted sabe, un retumbar de cascos pero aquí no, no había tropas ni yeguadas, sólo un sonido parecido cuando abrí la puerta del segundo piso mientras miraba la ventanas al revés y mi guitarrita ya estaba quemándose, roja como brasa, humeante como los ñires en el fuegón, la tomo con las dos manos y trato de apagar el fuego, inútil porque mis brazos duelen, mis manos duelen y la guitarra se acaba, no más cantos en las ruedas del mate y del fogón, no más de nada mamita, se acaba la vida, me muero…
––Avelino, ya estoy muerto. Ayer no más llegaron ellos y quemaron todo, y cuando fui a buscar la guitarra me encontré con un infierno y me abracé a ella, y quedamos un solo montón de carbones negros no más ph. Así que me morí.
––Está bien mi niño, aquí estamos bien y tan tranquilos cerca de la colina de la cueva.
–––¿Y mamá? ¿Y papá?
––No los veo, nunca los he visto. No los vi más. Creo que se fueron con llenos de dolor y aquí no se pueden encontrar.
––¿Tú eras entonces el que tocaba en la arboleda?
––Sí, y no me preguntes por qué.
––No eran buenos esos acordes, nunca había escuchado eso.
––Quise avisarte, pero no entendiste, quise advertirte que no subas, que la abandones, que la dejes que se queme no más, pero fue inútil no se pudo hacer nada más.
Pero está bien así, está muy bien. Aquí donde estamos me sentía tan solo y ya estaba a punto de armar otra guitarra con lonjas de tripas para que suene la bordona, la prima, la tercera… Era lo mismo estar contigo que con el viejo Avelino que hablaba tan simple y tan triste, como si hubiera sabido desde antes lo que iba a pasar y no quise decírtelo, para qué si no lo hubieras entendido, para qué si es como decía yo antes, que uno no aguanta las ganas de no bajar y quedarse arriba cuando hay algo que descubrir detrás de los acordes lentos de una guitarra triste tocada por el viejo.
––Y a lo mejor lo hacemos ahora que estamos juntos y que no hay tallitos de coirón ni gritos destemplados de gringos comprando animales.