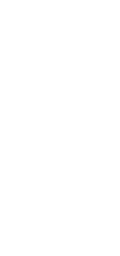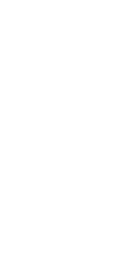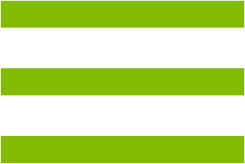

 Columnista, Colaborador
Columnista, Colaborador
La pregunta no es nueva. Viene con su carga, con su tono de sospecha, con ese gesto entre burla y amenaza que no necesita más explicación. ¿O acaso eri feminista? Lo dicen como si fuera un diagnóstico, como si estuvieran evaluando si aún hay esperanza o si ya caíste en el oscuro abismo del feminismo, ese movimiento terrible que -según- nos ha convertido en resentidas, exageradas y, peor aún, en mujeres difíciles de tratar.
A veces ni siquiera es pregunta. Es afirmación disfrazada: "Ah, pero tú erí feminista", te dicen con la misma voz con la que alguien se refiere a un fascista pillado en el acto. No importa si el comentario que hiciste era básico, casi de sentido común. Que no te guste que te interrumpan en reuniones, feminista. Que pienses que las mujeres deberían ganar lo mismo que los hombres por el mismo trabajo, feminista. Que digas que caminar sola de noche es peligroso, feminista. Que te moleste que te pregunten si quieres tener hijos antes que, sobre tus aspiraciones profesionales, feminista. Que no rías ante el chiste sexista del compañero de oficina, feminista, que corrijas a un amigo que usa un término misógino, feminista.
Que cuestiones por qué en tu familia los hombres nunca lavan los platos, feminista. Y sí, la respuesta es obvia. Sí, soy feminista. Pero lo interesante aquí no es la respuesta, sino la pregunta. Porque cuando alguien te dice ¿O acaso eri feminista? en ese tono entre sospecha y desprecio, lo que realmente está diciendo es "¿Acaso no te da vergüenza?". Porque ser feminista, para muchos, sigue siendo sinónimo de exagerada. De pesada. De conflictiva. Como si el feminismo fuera una especie de extremismo irracional y no la simple idea de que las mujeres y los hombres deberíamos tener los mismos derechos y oportunidades.
Como si querer justicia fuera una excentricidad, como si quejarnos de las desigualdades que nos atraviesan todos los días fuera una muestra de ingratitud en vez de una necesidad urgente. Es la misma lógica de quienes dicen "No soy machista, pero…" justo antes de soltar una opinión que delata lo contrario. La misma energía de esos comentarios que empiezan con "Yo respeto a las mujeres, pero", como si la igualdad tuviera condiciones, como si hubiera una forma aceptable y otra inaceptable de ser mujer. Cuando preguntan, lo hacen con la esperanza de que te retractes, de que bajes la cabeza, de que digas "no, no tanto", como si tu dignidad dependiera de cuán poco problema les causas a los demás.
Como si la lucha por derechos fuera un capricho y no una urgencia. Como si existiera una versión más digerible del feminismo, una que no moleste, una que no haga ruido. El problema, por supuesto, no es el feminismo. Es la incomodidad que genera. A nadie le molesta que una mujer tenga opiniones. Lo que molesta es que esas opiniones cuestionen privilegios. Lo que incomoda no es que hablemos, es que lo hagamos en voz alta. Lo que asusta no es el feminismo en sí, sino lo que implica: que ya no estamos dispuestas a aceptar lo que antes dábamos por hecho. Y cómo no van a estar asustados, si la historia ha funcionado, por siglos, sobre la base de que las mujeres no se cuestionen su lugar, de que acepten su papel con una sonrisa, de que pidan permiso antes de existir. Pero se les está acabando la paciencia. Ya no pedimos permiso. No preguntamos si podemos opinar.
No pedimos disculpas por querer ocupar espacios. No nos hacemos más pequeñas para no incomodar. Las que antes aceptaban calladas las interrupciones en el trabajo, ahora exigen ser escuchadas. Las que aprendieron a reírse de los chistes sexistas para no incomodar, ahora los cuestionan. Las que bajaban la cabeza cuando alguien les preguntaba si tenían pololo en vez de preguntarles por su carrera, ahora responden que su vida amorosa no es tema. Las que crecieron viendo a sus madres hacer todo el trabajo doméstico sin reconocimiento, ahora dividen las tareas en sus casas.
Y eso, claro, molesta. Porque si las mujeres empiezan a decir lo que piensan sin miedo, entonces el mundo cambia. Y hay muchos que prefieren que nada cambie. Por eso insisten en que el feminismo es una exageración, que ya estamos bien así, que si seguimos reclamando es porque queremos ser superiores y no iguales. Por eso reducen la discusión a caricaturas absurdas, diciendo que el feminismo odia a los hombres o que busca destruir la familia. Como si exigir derechos fuera una amenaza para alguien. Como si el problema fuera pedir igualdad, y no que esa igualdad aún no exista. Y ahí está el problema de fondo: que la igualdad real haría tambalear muchas estructuras que han funcionado por siglos a costa de nosotras. La economía de la desigualdad es rentable.
El sistema laboral funciona mejor si las mujeres siguen ocupándose gratis de las tareas del hogar. La publicidad vende más si seguimos acomplejadas con nuestro cuerpo. La política sigue siendo un club de hombres si nos convencen de que no somos lo suficientemente capaces para estar ahí. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos callamos? ¿Bajamos la voz? ¿Sonreímos para que no nos llamen amargadas? No. Porque ya aprendimos que el cambio nunca vino de quienes pidieron permiso. Que el mundo nunca ha cambiado por la paciencia de quienes han sido oprimidos. Cambia por la incomodidad, por la insistencia, por la terquedad de quienes se niegan a aceptar la injusticia como algo normal.
Cambia cuando se generan conversaciones incómodas, cuando las reglas establecidas empiezan a cuestionarse. Así que sí, si ser feminista significa alzar la voz contra lo que está mal, lo acepto con gusto. Porque no estamos solas, porque cada vez somos más y porque, aunque les duela, nos van a tener que seguir escuchando. Y si eso molesta, si eso incomoda, si eso genera burlas, entonces mejor. Porque la historia nos ha enseñado que lo que incomoda, transforma. La próxima vez que alguien te pregunte "¿O acaso eri feminista?", míralo bien, con calma, con paciencia. Porque lo que realmente está preguntando es si todavía puede seguir tranquilo, si todavía puede seguir creyendo que el mundo le pertenece sin que nadie le reclame. Y la respuesta es simple: sí, soy feminista. Y más te vale acostumbrarte.