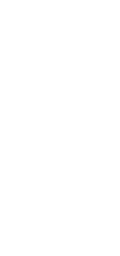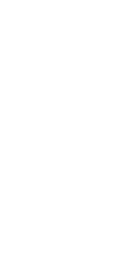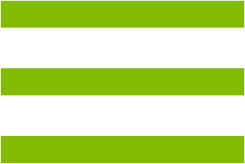

Notice: Array to string conversion in /home/eldivisa/public_html/noticia.php on line 165
Array,
Notice: Array to string conversion in /home/eldivisa/public_html/noticia.php on line 165
Array
Al levantar esta crónica, no puedo dejar de inspirarme en el recurso sonoro de los discos de Tito Schipa cantando sus temas, Una furtiva lágrima, La donna e mobile, Mal d’amore, y el consagrado, A la orilla de un Palmar.
El mexicano Manuel Ponce era ya un niño prodigio a los 4 años y tocaba al piano las piezas que escuchaba a su hermana. De él provienen dos canciones clásicas de aquel vetusto repertorio sentimental de los años 10, cuando compone Estrellita y A la Orilla de un Palmar. Ante todo, un romántico que tocó el corazón de hombres y mujeres de aquella época. A su muerte, en 1948, sucede una estela de interpretaciones de una de sus mejores obras. A la Orilla de un Palmar es un recuerdo imborrable del Coyhaique de mi niñez, alborozado de libertad en medio de los preludios de una ciudad que recién cumplía sus treinta años, engarzada a la efímera voluntad de los vientos fríos, de las lejanías infinitas y de los silencios que habitaban con nuestros sueños de niñez.
La canción acompañó las tardes lánguidas del invierno, cuando escoltaba a mamá para las compras del centro, en ciertos baratillos muy caros de la calle Condell, donde llegando a casa de regreso, se desplegaban tantísimos libros caros y prendas de ropa llenas de minucias del descalabro. Allá en el fondo del salón estaba el tocadiscos que llegó en las importaciones y se apoderó de nosotros, única vía para conectarnos con el mundo grande de la civilización y el arte, una radio Grundig que llegó con otras varias a la ciudad, como pude darme cuenta cuando iba a visitar a mis amigos. En cada casa había una Grundig, algunas incluso con tocadiscos del año 1958, un extraordinario dial, botones, perillas, que sintonizaba con gran facilidad a través de sus tres ecualizaciones establecidas en tres teclas (Sprache, Wunschklang y Musik) y unos parlantes que emitían en medio de los ojos verdes del volumen, una tonalidad aguda y brillante o el sordo decibel de los tonos graves, todo lo cual se podía maniobrar y controlar a la perfección. Aún conservamos hoy en la familia ese gigantesco aparato de radiotransmisión con un tocadiscos incorporado que viene encerrado debajo de una tapa del ancho del receptor. Una delicia y un encanto inolvidables. A todas luces, la sinfonía de la modernidad en los lejanos años sesentas.
A todo esto, quiero explicarles la razón por la que esta crónica comienza con el nombre de Manuel Ponce. Fue en esa radio como una caja gigante donde por primera vez mis oidos escucharon el alabastro del tenor Tito Schippa, un italiano que remecía con su voz, aunque de pronto también su tono agudo y chillón nos hacía preguntarnos si acaso eso podría arreglarse. Sólo el tiempo otorga ese tipo de respuestas. Nos maravillamos hoy con sólo sintonizarlo a Schipa en las páginas de un increíble youtube o en una web especial donde aparecen todas las piezas fonográficas de Schipa, incluyendo la maravillosa pieza A la orilla de un palmar:
A la orilla de un palmar yo vi de una joven bella, su boquita de coral sus ojitos dos estrellas. Al pasar le pregunté que quién estaba con ella y me respondió llorando: sola vivo en el palmar. Soy huerfanita ¡ay! no tengo padre ni madre. Ni un amigo ¡ay! que me venga a consolar. Solita paso la vida a la orilla del palmar, solita voy y vengo como las olas del mar.
Este verso simple y lleno de romance y de ternura es el que yo conocí en la casa oscura y estrecha de la señorita Angela Andrade, que a la sazón cumplía funciones docentes y rectoras de la Escuela Superior de Niñas Nº11, la misma que ahora se llama Escuela Pedro Quintana Mansilla y que es mixta. La casa en cuestión se mantiene milagrosamente de pie, altiva y triste, es un edificio público ahí en Dussen al llegar al nuevo gimnasio de la escuela. Hay columnas cilíndricas y el dibujo de la piedrecilla antigua de cuarzo de cornalina tan en boga en esos tiempos en las casas de las familias pudientes. Al entrar a ese lugar, en cuya puerta de entrada brillaba un gran pomo de bronce, se sentía ya la cavidad, la oquedad del misterio. Recuerdo que lo escribí en la primera crónica, la tía Angela nos recibió esa tarde con panecillos redondos parecidos a buñuelos y creo que fue aquella mi primera vez con el escasísimo mundo social que tuve toda la vida. Era su hijo Guido quien tenía guardados todos los discos de Schipa y que también cantaba como los dioses, haciendo que emitiéramos sordos gritos de sorpresa y admiración. Guido Rojas, funcionario de Estadísticas, una oficina de la calle Bilbao, tomaba por sorpresa a muchos comensales e invitados y llenaba los ambientes con su voz de tenor natural. Hasta la fecha (aún vive en Santiago), nos acordamos de él, junto a la chimenea en el campo de Claudio Wahl, lugar donde íbamos casi todos los fines de semana a ese exquisito ambiente del living, lleno de gentes amigas arrobadas con la genial interpretación de Rojas, luciéndose plenamente con A la orilla de un palmar junto a su amigo de juventud, Andrés, que vivía en la nueva Corvi recién construida, hijo de otra profesora de cuyo nombre sí me acuerdo ya que era muy amiga de doña Angelita: Mercedes Corvalán.
Siempre fueron lindos los veranos en la casa soleada de la calle Dussen, donde la directora insistió siempre en invitarnos para que acompañemos sus días de soledad. No nos oponemos a seguir hurgando en esa calle algún vestigio de música esfumada, del perfume arrobador de las flores que emergían por las tardes de riego y de aquella voz engolada de Tito Schipa haciendo vibrar los recuadros de madera y baquelita de una Grundig llena de polvo que a lo mejor todavía suena trayéndonos la Tercera Oreja y el Inspector Nugget, o los goles de Leonel y Chamaco para el mundial del 62.