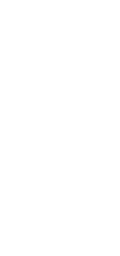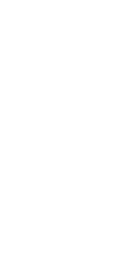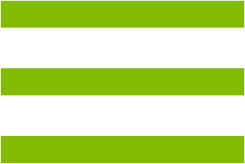

 Patricio Ramos, Ciudadano
Patricio Ramos, CiudadanoAlgunos días, de reojo, logro ver una importante cantidad de álbumes apilados, unos sobre otros, en la parte superior del closset de mi padre. Ellos, contienen fotografías familiares que datan de cuando éramos unos bebés regordetes y mis progenitores, así como mis parientes, inusitadamente jóvenes. Se dejan ver a través del espacio de aquella puerta que se abre un tiempo, para cerrarse otros días sin explicación. En efecto, en esta casa los objetos a veces cobran vida como si aquellos seres traviesos existieran y nos jugaran malas pasadas, solo para importunarnos con travesuras de seres elementales.
Y aquellos álbumes siguen sin ser abiertos. Algunos, creo que hace décadas no reciben la luz del sol al interior de sus páginas. Otros, fueron expuestos previamente a que mi madre partiera, en un ejercicio concebido en la lejana Valdivia por la brillantez de mi hermana, también hoy ausente. Así, los seis Ramos que éramos para el 2012, nos dimos lo que creo fue el mejor regalo que pudimos procurarnos a esas alturas.
Hoy ahí están, cercanos, tanto, que alzándome de puntillas como un bailarín puedo alcanzarlos perfectamente. Y a la vez lejanos, como otro continente. Voluminosos mamotretos, con cubiertas de diseños veraniegos, donde distingo palmeras y navíos, empolvados en su umbroso espacio, recibiendo luz algunas veces, a voluntad de quién sabe qué designio.
Un contenedor silente de varias biografías. Y de aquellos episodios que muy bien recordamos, o a medias, como mirados a través de un filtro sepia o azulino a veces. O derechamente olvidamos, por lejanos y acaso no significativos. La vida se detuvo en esas páginas, y aquellos momentos quedaron allí para recordarnos que los vivimos, para llamar nuestra atención sobre sonrisas antiguas y colores lejanos.
¿Cada cuánto nos detenemos a revisar estos álbumes? Mirar sus láminas es recordar muchos (bellos) momentos, pero esencialmente se muestra -cuando somos consientes de ello- como el ejercicio de revisar nuestra propia historia, tratando de entender el camino que nos ha traído hasta este momento y lugar con pasos rectos y firmes a veces, con tropiezos, con alegrías y penas, con aprendizaje invariablemente o cometiendo los errores de siempre, deseablemente cada vez menos.
Por eso, y no pocas veces, nos asusta. No sé si al extremo del eterno joven Dorian Gray del paisaje de Wilde. Mirar aquellas fotografías decanas probablemente nos muestre el inexorable paso del tiempo, de que envejecemos, que ?en concordancia con la metáfora de la novela- no somos dioses, aunque juguemos a ello.
Acaso aquellas láminas, aparentemente inanimadas, nos muestran las cosas que no hemos terminado, los proyectos que a estas alturas no lleguemos a concretar, los empeños a los que nos hemos sometido tantas veces fútiles, cuando lo importante era precisamente lo que se nos escapó entre los dedos con los años: las personas, los afectos, los placeres simples, lo que no cabe en maletas, bancos o billeteras. Lo que al final de cuentas no nos llevaremos al último gran viaje que, sin excepción, hemos de enfrentar.