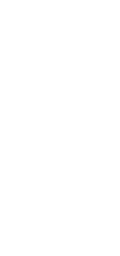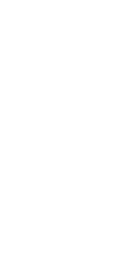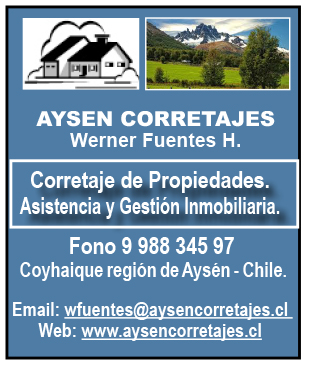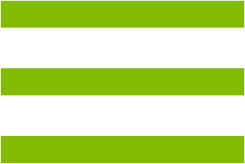

 Columnista, Colaborador
Columnista, Colaborador
"Algo debemos estar haciendo bien, si desde El Mercurio y el gran empresariado están atacando sistemáticamente a las organizaciones chilenas de la sociedad civil".
Tal fue una de las tantas impresiones que circuló entre las y los dirigentes de instituciones de interés público de carácter ambiental ante el especial de El Mercurio publicado el viernes 16 de mayo. Doce páginas, que si alguna agrupación quisiera publicar bordearía los 60 millones de pesos, algo impagable fuera del empresariado, ya que los recursos de las organizaciones se destinan a buscar mejoras relacionadas con el medio ambiente y no en denostar a quien piensa diferente.
Pero no queremos hablar acá de financiamiento. Queremos hablar de medioambiente. Y de democracia, porque ambos conceptos son la base de una sociedad más justa y equilibrada.
En el especial, llamado "Crónica para el futuro", dirigentes gremiales y ejecutivos con intereses económicos en la industria del salmón, la energía, el hidrógeno verde, la minería, se refieren a dos temas en particular: el primero, la flexibilización de las leyes, exigencias y trámites ambientales, bautizado desde las diversas industrias que destruyen y transforman ecosistemas como "permisología"; el segundo, las vías para acallar e inmovilizar a las organizaciones de la sociedad civil y comunidades frente a proyectos de alto impacto socioambiental.
La paradoja es que esta publicación, que representa la opinión de los dueños de El Mercurio y, por qué no decirlo, también de los propietarios de Chile, aparece el mismo día en que la Global Footprint Network confirma lo que el medio y los grandes empresarios invisibilizan: este sábado, por quinto año consecutivo, somos el primer país de América Latina en sobregirarse ecológicamente. Es decir, agotamos todos los recursos que la naturaleza puede regenerar y comenzó a consumir los de las futuras generaciones, en un escenario de crisis climática y ecológica de gravedad, como ha confirmado la ciencia.
En un mundo ideal, en el que cada día menos vivimos, una "crónica para el futuro" habría realizado una edición especial sobre el balance ambiental: cómo casi el 40 % del bosque nativo que hemos perdido es fruto de las plantaciones forestales; cómo un tercio de las poco más de mil 300 concesiones de la lucrativa industria salmonera en el mar austral están en parques y reservas nacionales; cómo la minería ha envenenado los suelos y aguas donde opera, con metales pesados como arsénico, antimonio, cadmio, cobre, molibdeno, plata, plomo y azufre, que matan lentamente a nuestros compatriotas; cómo las inmobiliarias han fragmentado el suelo rural y afectado la capacidad de carga de las comunidades locales con sus loteos; cómo la promisoria industria del hidrógeno mal llamado verde busca arrasar con el norte y el sur, con enjambres de centrales solares y eólicas, desaladoras, puertos y líneas de transmisión, todo en una lógica de gran escala.
También, hablaría de cómo ese historial impulsado por esas empresas no ha significado necesariamente mejorar la calidad de vida de las y los casi 20 millones de chilenos y chilenas que habitamos el territorio, sino que ha engrosado el patrimonio de todos quienes fueron entrevistados en dicho suplemento. Mal que mal, seguimos siendo el país de la OCDE con mayor desigualdad en la distribución de la riqueza. Y a nivel global, estamos en el número 137 de un total de 169. Mientras más alto el índice, peor distribución.
¿Y dónde queda esa riqueza? Entre algunos otros, en las cuentas de las y los dirigentes y ejecutivos que aparecieron en la edición especial.
Eso en términos ambientales. En democracia, estamos mucho peor.
El suplemento adelanta una serie de "propuestas" para destrabar sus proyectos. Varias de ellas, inconstitucionales.
Una de ellas, la primera, "sancionar con castigos económicos a quienes reclaman con el fin de dilatar proyectos de inversión". El artículo octavo de la Constitución establece el "derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación", donde "es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza". Una de las formas de cautelar esta garantía es permitir el acceso a todos los instrumentos que entrega la institucionalidad, entre ellos las acciones de carácter administrativo y judicial. Pretender poner una carga más a las que ya existen, atenta contra este derecho.
Agregan los planteamientos "establecer criterios claros para definir quiénes pueden opinar en el proceso de participación ciudadana de un proyecto", lo cual vulnera el derecho a la participación ciudadana individual o colectivamente. Aspecto garantizado por el Acuerdo de Escazú suscrito por Chile, tratado de carácter internacional.
Además, avanza en la figura transaccional de la protección del medio ambiente. Esto, dado que plantea "evaluar lo positivo: no sólo el impacto ambiental, sino también la puesta en valor, el aporte al empleo y las externalidades positivas de un proyecto para las comunidades". El Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental es predictivo y las compensaciones se realizan con relación a la naturaleza impactada. El efecto concreto de esta propuesta es destruir ecosistemas, aprovechando la precariedad en que el Estado y esas mismas empresas mantienen a las comunidades, a cambio de dinero. Y, lo sabemos, el sector empresarial chileno tiene muchos recursos económicos para destruir todo Chile.
En este listado no mencionan la necesidad de regular la intervención del dinero en la política, incluidas las leyes. Tampoco, abrir el secreto bancario. Menos aún se refiere a las múltiples zonas de sacrificio que existen en Chile: Quintero-Puchuncaví, Huasco, Mejillones, Arica, Alto Bio Bio, por mencionar algunas, áreas que además se encuentran impactadas con altas tasas de enfermedades relacionadas con la contaminación.
No extraña este suplemento. Tampoco que lo secunden ejecutivos y dirigentes gremiales de los sectores responsables de los mayores impactos ambientales.
Lo que sí extraña es que, si quieren que un país progrese, en vez de mejorar busquen cobijarse en un oscurantismo donde se sabe que las sociedades no avanzan. Al contrario, socavan las estructuras y las voces que contribuyen a crear mejores condiciones sociales, económicas, culturales y ambientales.
Lo que sí es necesario dejar en claro es que muchos de quienes participamos en organizaciones de la sociedad civil somos habitantes de los territorios que estas empresas impactan. Y no nos iremos, seguiremos estando, viviendo, proponiendo (porque sí hay propuestas) y luchando por el presente y el futuro nuestro y de quienes vendrán.
Incluida la naturaleza.