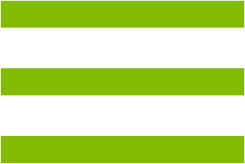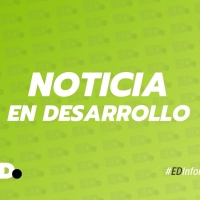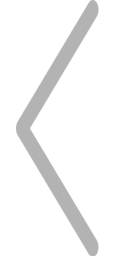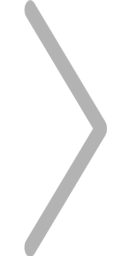Patricio Ramos, Ciudadano
Patricio Ramos, Ciudadano Mi padre tenía entonces ochenta y seis años, y aquel día ?alguna tarde tibia de agosto de 2023? caminaba por la Calle Corrientes con una determinación que desmentía al calendario y gracias a Dios al que escribe, que con fundados temores había comprado irresponsablemente tres boletos de ida y Vuelta a la Argentina siempre querida. A su lado iba mi hijo Ignacio y, cerrando la pequeña comitiva, yo mismo, los tres con esa expresión mezcla de urgencia y picardía que uno imagina en quienes acaban de cometer un delito improbable: como si hubiéramos robado un banco, pero en lugar de dinero lleváramos botines de papel. Caminábamos rápido, casi furtivos, cargando bolsas repletas de libros que pesaban más por su historia que por su gramaje. Buenos Aires se abría inmensa, ruidosa, indiferente y hospitalaria a la vez, mientras entre esas bolsas viajaba, sin saberlo nadie salvo nosotros, las obras completas de Marco Tulio Cicerón, el gran jurista y orador romano, durmiendo entre tapas gastadas, rozándose con el presente y con las tan viejas y hoy olvidadas letras de Mariano José de Larra y del redescubierto Julio Camba.
Ayer, en cambio ?porque el tiempo tiene estas ironías? Santiago Posteguillo me contaba, en La sangre de los libros, (libro magnífico adquirido en una gasolinera) una historia imaginada pero basada en un hecho real, que parecía escrita para conversar con el recuerdo con que comienzo esta crónica.
En efecto, en una humilde cocina de una abadía camino a Verona, entre el olor del pan y la ceniza del fogón, el poeta y humanista Petrarca se encontraba con un pergamino olvidado: la defensa que Cicerón había pronunciado en favor del poeta griego Arquías, perdida hace más de mil años. No era solo un texto jurídico; era una revelación. Petrarca, inclinado sobre el pergamino como quien escucha un susurro antiguo, comprendía que allí había algo más que palabras salvadas del polvo y el fuego, puesto que con esos pergaminos alimentaban los hornos. Aquel encuentro ?se sabe? fue decisivo no solo para él, sino para la historia de Occidente: el instante en que comenzó un trabajo concienzudo y casi devoto de recuperación del patrimonio de la Antigüedad clásica, de pergaminos, escritos, esculturas, fragmentos de un mundo que aún tenía algo o todo que decirnos. Acaso fue allí, en esa cocina pobre y silenciosa, donde empezó el humanismo tal como lo entendemos hoy.
Hay momentos así, pequeños en apariencia, que transforman la vida y la cargan de sentido. Azorín (perdona lector que vuelva sobre él una y otra vez) reparaba en ese gesto mínimo; Unamuno, en la hondura del temblor interior. Un padre anciano que camina deprisa, un nieto que aprende sin saberlo, unas bolsas de libros cruzando Corrientes, un pergamino rescatado siglos atrás en una abadía: todo parece insignificante hasta que el tiempo lo ordena y lo vuelve hito.
El viaje a Buenos Aires con lo que queda de mi familia ?del que ya he escrito? es uno de esos pilares invisibles con los que se construye una existencia. Cosas que siempre me acompañarán, como nos acompañaba entonces, dormida en medio de un libro y dentro de una bolsa, aquella vieja historia del buen Arquías salvado por el gran abogado romano. Porque a veces no somos nosotros quienes llevamos los libros; son ellos los que nos llevan, sigilosos, a través de la vida.