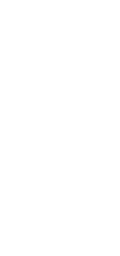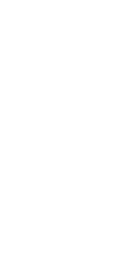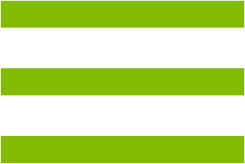

 Columnista, Colaborador
Columnista, ColaboradorSólo diez meses restan para las elecciones presidenciales en nuestro país, y aún no hay definiciones concretas sobre los candidatos. Apenas rumores y alguna que otra encuesta arrojan luces sobre los posibles nombres.
A diferencia de décadas anteriores, el escenario político se presenta cada vez más enrarecido, con una marcada crisis de representatividad. Se percibe poco interés en la política, incluso por parte de los actores principales, quienes aún no se han presentado oficialmente como candidatos. En la ciudadanía, también se observa una atmósfera abúlica, a pesar del carácter obligatorio de la participación electoral desde el año 2022.
Gran parte de la sociedad chilena se queja por compromisos incumplidos. La inestabilidad económica de los últimos años, con deficientes índices de crecimiento, ha desembocado inexorablemente en una creciente injusticia social. A esto se suma el progresivo aumento de la inseguridad, la ola de crímenes no resueltos, las bandas de crimen organizado instaladas en el país, y los escándalos de corrupción que debilitan cada vez más la imagen institucional. Sin dudas, todos estos hechos convergen hacia un malestar generalizado en la ciudadanía.
Otro problema demandado por los ciudadanos es que no existen instancias de interacción permanente con el Estado, más allá de los actos electorales, especialmente en zonas extremas como Aysén. La población pierde la fe en la eficacia de sus votos y siente que da lo mismo participar o no, ya que nada parece cambiar.
Este desencanto hacia la política y el vacío en la participación democrática se convierten en terreno fértil para muchos males. Por un lado, propicia la falta de control ciudadano, dando libertad a actos de corrupción. Asimismo, facilita el ascenso de ideologías populistas, como se ha observado en los últimos años a nivel mundial. En medio de la desesperanza y la apatía ciudadana, irrumpen profetas y oportunistas con discursos demagógicos de cambios radicales y soluciones milagrosas, atrayendo a aquellos votantes desencantados de la política tradicional.
Estos "encantadores de serpientes", sin importar su nacionalidad, credo u origen sociocultural, comparten un rasgo común: la falta de pudor. Dicen lo que el pueblo quiere escuchar, prometen resolver crisis de larga data en un instante y se aprovechan de la rabia y efervescencia popular. Muchos avalan medidas extremas, como la tenencia de armas sin restricciones, y se desmarcan de la clase política tradicional, declarando que no pertenecen a la "casta", a pesar de que sus aspiraciones los colocan dentro del sistema al que critican.
Denostan al Estado mientras aspiran a vivir de él, en la dinámica de "que se vayan todos los funcionarios públicos, pero me quedo yo, mis amigos y mi familia". ¿No es acaso esta narrativa, un insulto a la inteligencia de los ciudadanos? Lo más preocupante es cómo estos personajes se multiplican, como hongos tras la tormenta, en un terreno abonado por la desidia y la incompetencia.
Sin embargo, ¿es la política tradicional una opción aceptable frente a este fenómeno? Tampoco deberíamos conformarnos con el statu quo. El problema es que a veces, el remedio puede ser peor que la enfermedad, y no podemos dejarnos seducir por cantos de sirena ni aplaudir los espectáculos de saltimbanquis. Como mencioné en una columna anterior, nuestras intenciones de castigar a través del voto pueden volverse en nuestra contra, como un boomerang, y acabamos más perjudicados que aquellos a quienes buscábamos escarmentar.