Notice: Undefined index: Fecha in /home/eldivisa/public_html/noticia_test.php on line 229

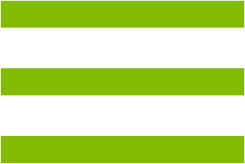

Notice: Undefined index: Fecha in /home/eldivisa/public_html/noticia_test.php on line 229
Avisos económicos
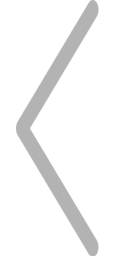
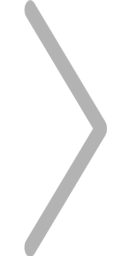
Ofrezco en arriendo mensual casa de 55 mt2
Ofrezco en arriendo mensual casa de 55 mt2
recién construida, 2 dormitorios, cocina, living
comedor, electricidad, agua potable, acceso ruta
pavimentada. Ubicada en parcela de media
hectárea, sector Río Claro a 4,5 km de
Coyhaique. Tratar +56 990781361
+56 990781361
VENDO TAXI BÁSICO
VENDO TAXI BÁSICO
O permuto por camioneta 4x4 más dinero a mi favor
Automóvil Chery Arrizo 3, año 2020, 37.000 km.
Valor $18.500.000.-
Importante: no se puede trasladar a otra región o
comuna, sólo Coyhaique.
Celular +56995978807
Celular +56995978807
Extravío de una Tarjeta de Identificación (Tipol) N° 10179
Extravío de una Tarjeta de Identificación
(Tipol) N° 10179, a nombre de Roberto
Heisse Reyes, extraviada la semana
pasada a lo cual se solicita su
devolución, ya que uso indebido por
particulares está sancionado por la Ley.
Devolver a: Avda. Baquedano N°511,
Coyhaique.
Avda. Baquedano N°511
necesita persona para trabajar en un huerto hortícola
Se necesita persona para trabajar en un huerto hortícola ubicado en la ciudad de Coyhaique.
Se valora contar con experiencia en el área, pero lo más importante es que la persona sea responsable, proactiva y con disposición para aprender.
Interesados(as) enviar antecedentes o consultas al correo:
coytrabajos@gmail.com
coytrabajos@gmail.com
COLEGIO REQUIERE PERSONAL PARA 2026
Colegio Kalem Bicentenario de Puerto Aysén requiere los siguientes profesionales para el año 2026:
1. Educadoras/es diferenciales para: cursos de lenguaje (TEL), proyecto de Integración escolar en enseñanza básica y media.
2. Educadoras/es de párvulos.
3. Profesores general básica mención en matemática, ciencias naturales, artes visuales, religión,
inglés, lenguaje, educación física, historia y tecnología.
4. Profesores de enseñanza media en matemática, arte, inglés, lenguaje, educación física,
tecnología, ciencias naturales, química, física, biología, historia, filosofía, religión,.
5. Asistente de sala con mención en educación diferencial para enseñanza básica o técnico de nivel
superior en educación diferencial.
6. Asistentes profesionales de la educación.
Se solicita experiencia de al menos 5 años en establecimientos educacionales.
Enviar CV a utpmedia@kalem.cl
Indicar en el asunto asignatura y nivel al que postula.
utpmedia@kalem.cl
Necesita para reemplazo Profesor Básico
COLEGIO DIEGO PORTALES DE COYHAIQUE
Necesita para reemplazo Profesor Básico 20 horas semanales
Enviar antecedentes a: diegoportales.coyhaique@gmail.com
diegoportales.coyhaique@gmail.com
OFREZCO EN ARRIENDO MENSUAL CASA DE 55 MT2
OFREZCO EN ARRIENDO MENSUAL CASA DE 55 MT2
recién construida, no amoblada, 2 dormitorios, cocina, living comedor, electricidad, agua potable, acceso ruta pavimentada. Ubicada en parcela de media hectárea, sector
Río Claro a 4,5 km de Coyhaique.
Tratar +56 990781361
Tratar +56 990781361



















