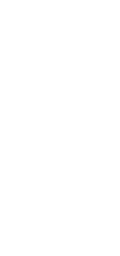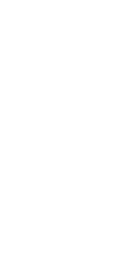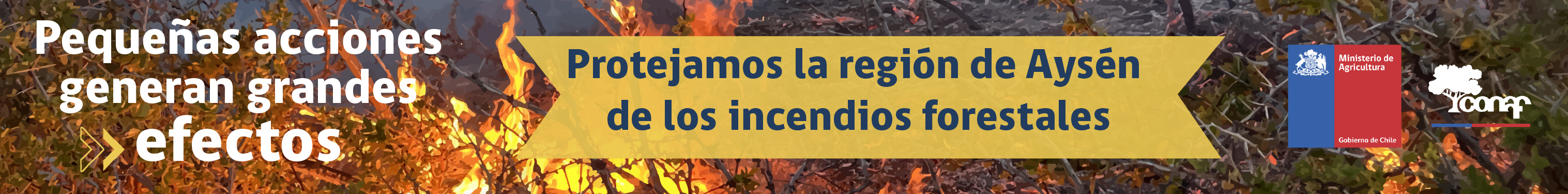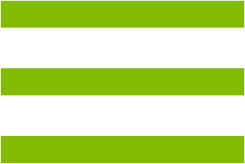

 Patricio Ramos, Ciudadano
Patricio Ramos, CiudadanoEste domingo, cerca del mediodía concibe mi cuerpo y mi entendimiento (¿podemos disociarlos?) de que la Navidad ha terminado hace días. Hoy me percato que mis intentos por aferrarme a sus símbolos y significados, a sus luces en el árbol de pascua, a sus panes de pascua, a sus estrellas, a sus esperas, sus rostros apenas sombreados por el reflejo de los adornos, y a aquellos recuerdos aflorados con abundancia, son inútiles cuando no fútiles. Que esas llamadas que no recibimos y que no hicimos y el silencio posterior de estas omisiones, también quedaron en el pasado, y, empero, quedaron rebotando en nuestras conciencias al día de hoy, como una pelota que porfiada insiste en hacer su trabajo.
Trataba de asirla, de recuperarla como cuando se me enreda una mosca en cierto árbol, y, tratando de llegar a ella en el bote, la toco sin poderla liberar de su última estancia, pues la nave avanza inexorable arrastrada por la corriente del río y debo dejarla atrás, teniendo -asimismo- que cortar la línea que me unía a ella.
La Navidad, como otras cosas, es un evento que también vivimos en nuestra mente, como seña de que un período se queda atrás, un hito arbitrario, dado que el tiempo tiene a bien transcurrir, aunque lo marquemos o deslindemos de las maneras que solo los humanos poseemos.
Y a la Navidad le siguen las celebraciones de año nuevo, el que para los occidentales comienza pasado el primer segundo en que dejamos la media noche del 31de diciembre. Así de arbitrario es.
Y, sin embargo, siendo tan obvio, insistimos en tratar de encapsular el tiempo, y de alguna manera lo logramos, en una Navidad tipo y en una celebración de fin de año tipo, uno podría concentrar todas las navidades y todos los eventos de año nuevo vividos. Conseguimos -en nuestra mente, claro está- que todas las navidades signifiquen lo mismo, y por ello nos remiten a los recuerdos más sentidos, viviéndolos como si fuesen hoy vividos.
Pero el tiempo sigue trascurriendo, llevándose consigo todo desde el mismo momento en que lo pensamos: las cosas dejan de ser nuevas, las flores pierden su lozanía y luego solo se marchitan, las personas envejecemos, nuestras mascotas también, nuestros ojos con el tiempo ven de otra manera (no me refiero a la presbicia) acaso con más tolerancia, con mayor entendimiento. El tiempo se lleva a las personas, y empezamos seriamente a pensar en la muerte: realidad que la juventud y su tontera nos impide ver. El tiempo se lleva nuestras noches, las que son más cortas mientras nuestros ojos miran hacia el techo pensando en esto y lo otro.
Y también, el tiempo nos trae nuevas cosas. Y con esto que digo se alza la gran paradoja, el tiempo y su paso inexorable hace viejas las cosas, pero también trae cosas nuevas, renovándolas como justa contrapartida: ¿quién no se siente de 15 años al enamorarse ya maduro? valga el ejemplo.
Leyendo esta columna desde su inicio -y que no pienso corregir- me "agarra" el pudor. Ese pudor de quien escribe obviedades.
Y sin poder concluir satisfactoriamente estos pensamientos, solo diré que hoy me encuentro en un delicioso Puerto Ibáñez, y que en este momento hay una sola nube en el cielo que permaneció ahí por horas, mientras escribía. Sin embargo, el viento inexorable de esta semi estepa se la lleva lentamente, casi con bondad a otras tierras, como un anciano que es tomado del brazo para sacarlo de paseo, uno, que esta vez terminará del otro lado de estos pagos cruzando la inmensidad.
Mi recuerdo al Cote…