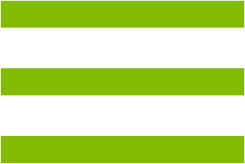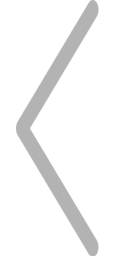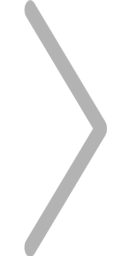Patricio Ramos, Ciudadano
Patricio Ramos, Ciudadano La mañana se abre sobre la carretera con una claridad recién nacida, como si la lluvia de anoche hubiera lavado no solo el aire y la ruta, sino también su ansiedad. El hijo conduce a una velocidad incierta, acaso simbólica, y el padre, a su lado, guarda silencio. Mira el camino con un gesto leve, el ceño apenas fruncido, como quien intenta descifrar la forma de las montañas o recuperar el color de un recuerdo que ya no se deja asir.
El asfalto serpentea entre los bosques húmedos; los coigües y las tepas, empapados, se inclinan reverentes al paso del vehículo. Por un trecho la carretera se endereza, recta y callada, y parece entonces que la vida también, por un instante, encuentra su cauce. El hijo comprende la ironía, algo manida, pero cierta: ahora es él quien sujeta el volante, quien elige detenerse o seguir. Su padre ?el de antes, el que conducía no solo los caminos sino los días? viaja ahora a su lado, entregado al ritmo ajeno.
¿Te acuerdas de Farellones? ?pregunta el hijo, tras un silencio que parecía definitivo.
El padre tarda en responder; sus ojos buscan algo más allá del parabrisas, quizás una imagen que se disuelve en la distancia.
Sí… ?dice al fin?. Ahí abajo pescábamos truchas con tu mamá, ¿no?
El hijo sonríe. No sabe si el recuerdo es verdadero o inventado, pero le basta el tono: esa chispa de certeza que aún le tiembla en la voz.
El paisaje cambia. El bosque cede al rumor de un río poderoso, de un verde turbio y paciente. El agua corre con su indiferencia de siempre, ignorante de ese pequeño universo circunstancial encapsulado en una camioneta. Luego vienen unos lomajes cubiertos de pasto, uno o dos lagos inmóviles donde el cielo parece rendirse, entregarse entero. En la lejanía, las cumbres se visten de blanco, y las nubes, agotadas, descansan sobre ellas como animales dormidos.
A veces no dicen nada por kilómetros. El silencio los acompaña, dócil, como un tercer pasajero. El hijo piensa en la fragilidad del silencio?ese hilo que podría romperse o prolongarse hasta la eternidad?, piensa en lo que se borra dentro de su padre, en lo que él mismo teme olvidar algún día. Y, sin embargo, siente una serenidad nueva, una gratitud sin nombre. En efecto, por estar ahí, por el gesto del copiloto al señalar una bandada de caiquenes, por el olor a leña húmeda que llega desde un poblado oculto entre los árboles.
El camino vuelve a doblar. Se estrecha entre roqueríos cubiertos de musgo, donde la humedad brilla como una herida antigua. El hijo comprende que la memoria es también eso: una piedra que resiste en un territorio de sombras donde la vida se vuelve vegetal y persistente en su intento de cubrirla.
Cae la tarde. Los colores se apagan despacio, como si se replegaran dentro del alma. El padre duerme. El hijo baja la velocidad y mira al horizonte, una línea incierta que parece prometer algo. Le gustaría creer que al doblar esa curva continúa el camino, que existe un espacio donde él y su compañero puedan seguir andando juntos, sin nombres, sin olvidos, solo el rumor del viento y la promesa del amanecer.
Y en esa esperanza ?leve como la bruma sobre el lago? el hijo siente que el viaje no termina, que continúa dentro y fuera del camino, en la hondura silenciosa de lo que aún perdura.