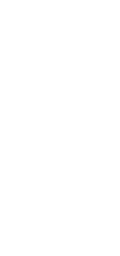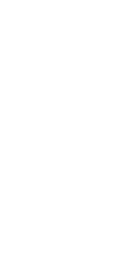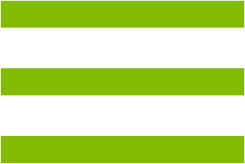

 Columnista, Colaborador
Columnista, ColaboradorEl reciente escándalo que involucra al exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, en un supuesto caso de violación, ha captado la atención de todo el país, y con razón. Este tipo de acusaciones no solo son graves, sino que requieren un tratamiento riguroso, tanto desde el ámbito judicial, político y mediático. Sin embargo, detrás de esta denuncia emerge un tema igual de preocupante, aunque mucho menos discutido: el uso discrecional de las herramientas de inteligencia y de las policías, revelado por las investigaciones de prensa.
La información disponible señala que ciertos mecanismos de inteligencia nacional podrían haber sido empleados no solo para objetivos legítimos, como garantizar la seguridad pública, sino también para fines personales o políticos. Esto enciende alarmas sobre los vacíos de control que existen en nuestra institucionalidad y las posibles vulneraciones a los derechos y libertades de los ciudadanos.
Nuestra democracia, construida con tanto esfuerzo, se sostiene sobre pilares fundamentales, entre ellos la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto por las garantías individuales. Pero, ¿qué ocurre cuando el poder conferido a las autoridades para operar sistemas tan sensibles como los de inteligencia o las fuerzas policiales es ejercido sin una adecuada supervisión? La discrecionalidad que permite la actual legislación en estas materias es un terreno fértil para los abusos.
Lo más inquietante es que estas acciones no solo representan riesgos hipotéticos. Según lo reportado, ya han existido casos en que ciudadanos comunes han sido objeto de seguimientos, intervenciones o investigaciones que no se justifican bajo un marco ético ni legal claro. Esto convierte las herramientas del Estado en armas potenciales contra aquellos que, en teoría, deberían ser protegidos por ellas.
El uso indebido de la inteligencia no es un tema menor ni un problema aislado. Cada caso de abuso pone en entredicho la vigencia del estado de derecho y abre una herida difícil de cerrar en nuestra institucionalidad. Más allá del caso Monsalve, nos enfrentamos a la posibilidad de que estas prácticas estén más extendidas de lo que queremos admitir.
La pregunta que surge entonces es inevitable: ¿se han realizado estas acciones bajo el amparo de la democracia? Y de ser así, ¿quiénes han sido las verdaderas víctimas de este uso arbitrario del poder? Si las libertades individuales se ven comprometidas por la falta de controles, estamos ante un problema estructural que debe ser resuelto con urgencia, no basta con que simplemente se le pida la renuncia a un jefe de inteligencia.
El caso Monsalve debería servir como un punto de inflexión, no solo para discutir las implicancias legales, políticas y sociales de la denuncia que enfrenta, sino también para reflexionar sobre cómo nuestras instituciones operan en la práctica. ¿Qué mecanismos existen para supervisar y limitar el poder que se le otorga a ciertas autoridades? ¿Es suficiente nuestra normativa actual para garantizar que estos poderes no se usen en contra de los propios ciudadanos?
Las respuestas a estas preguntas son fundamentales para proteger nuestras libertades y fortalecer nuestra democracia. No podemos permitir que el uso discrecional de las herramientas del Estado se convierta en una práctica normalizada, porque lo que está en juego no es solo la integridad de nuestras instituciones, sino también la esencia misma de nuestra convivencia democrática.